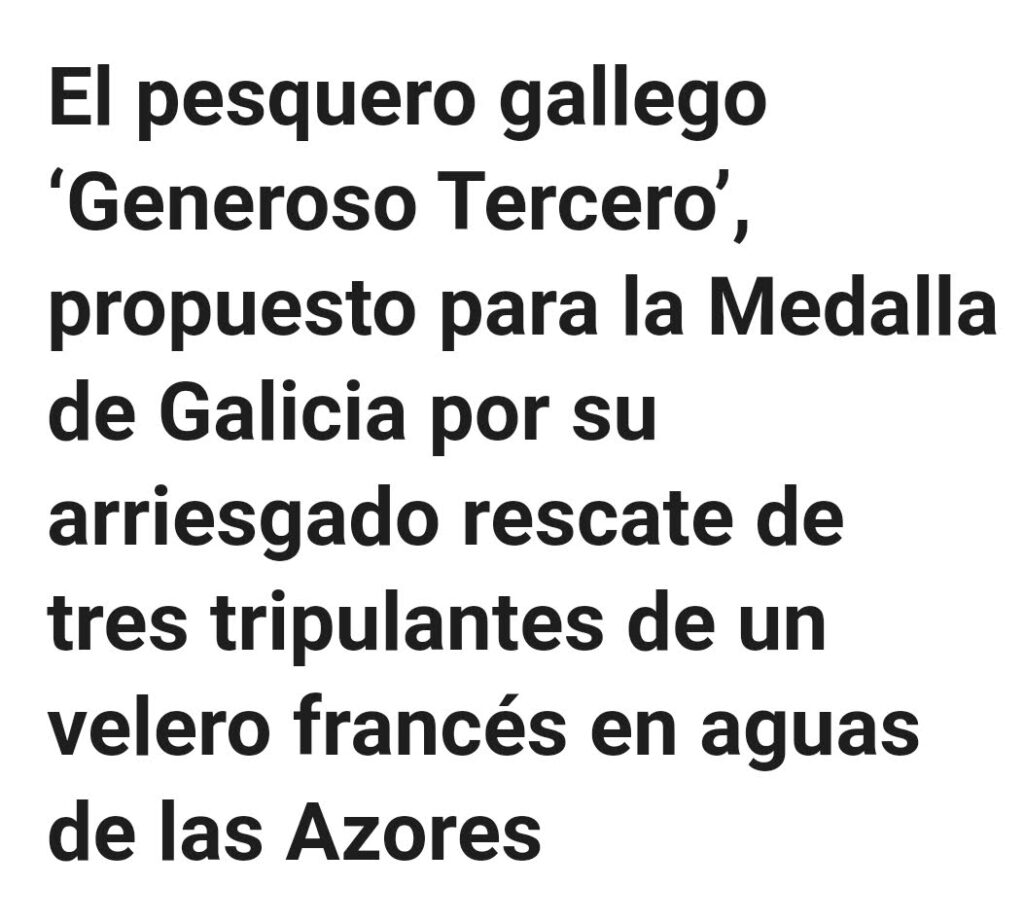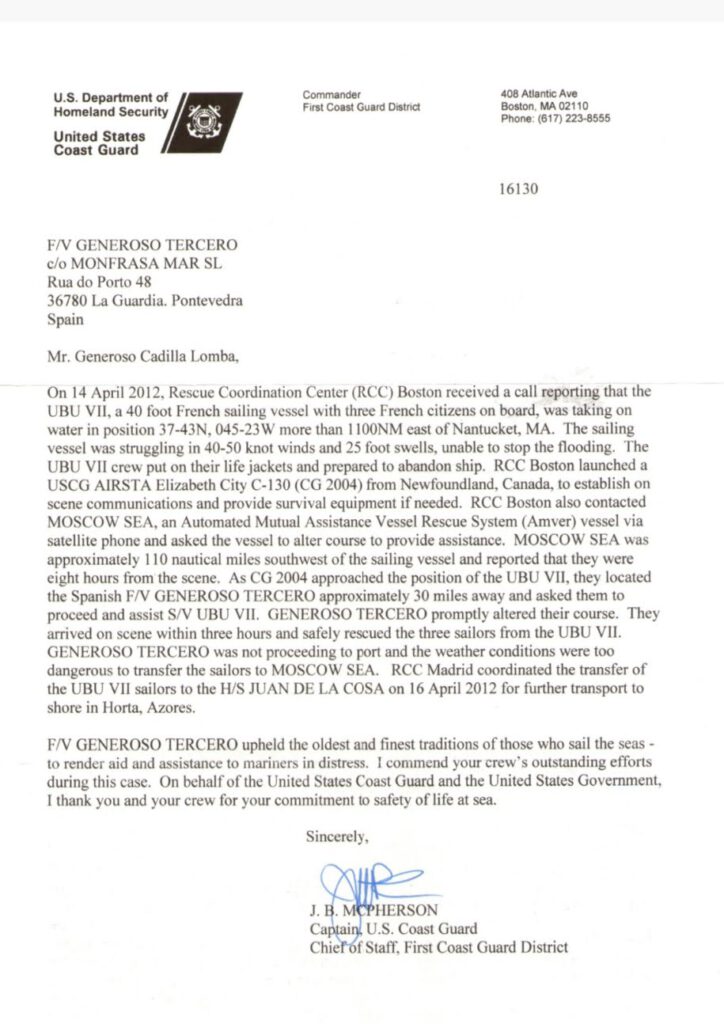En vez de al desguace, los viejos barcos iban al fondo del mar, en una triste despedida para el armador a su compañero de vida
No hay pescador que niegue que su barco tiene alma. En el duro oficio de vivir en la mar, buque y armador se compenetran en una hermandad solitaria y algo salvaje. Así pasan la vida, salvándose uno al otro. Hasta que llega la despedida. «Mi padre lloró mucho cuando hundimos el ‘Nuevo firmamento’ junto a la isla del Pato», cuenta el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Cartagena, Bartolomé Navarro. Lo desnudaron y deshuesaron para que el calafate lo socavara antes de verlo desaparecer como Virginia Woolf en las aguas. «Si lo hundes bien, se crea vida marina alrededor, pero como lo hicieron a poca profundidad, el temporal sacó a flote las maderas. Fue casi peor que verlo hundirse», comenta el pescador cartagenero.
En las lágrimas del viejo pescador estaba toda una vida junto al cerquero de madera de apenas diez metros y la popa redondeada. Demasiados recuerdos a la hora de soltar el cabo. «Sufrió mucho para pagarlo. Cuando no había pesca, se iba a coger pésoles y patatas para pagar el barco», recuerda Bartolo de su padre. El ‘Consuelo Llorca’, un once metros con el nombre de la madre, no borró el recuerdo de su antecesor, aunque el padre quiso que fuera también de madera porque «navega mejor, bailando con las olas», puso el viejo pescador como condición.
Ya no se hunden los barcos desechados. Se mandan, con el alma incrustada como los caracolillos en el casco, directamente al desguace, aunque esta costumbre ya caduca dejó numerosos pesqueros en los fondos de la costa murciana. Justo es que el cementerio de las embarcaciones sea el mar y no las rotondas, aunque también las hay que hacen de peana a algunos buques achacosos.
Destino parecido tuvo el ‘José y María’, enraizado en la finca privada de Cabo de Palos donde el político Federico Trillo cocinaba michirones cada verano. La familia Méndez habría preferido clavarlo en lo alto de un acantilado, pero les denegaron el permiso. Supersticioso como es, el pescador Adolfo Méndez vio una mala señal cuando lo hundieron y se desguazó. Se le humedecieron los ojos al despedir al compañero con el que persiguió durante 30 años gallinetas, déntoles y cigalas. Comprado a los Colache, de San Pedro del Pinatar, su hijo José María se inició en la pesca a bordo de su bañera estrecha y veloz. «Yo no tenía más de 7 años cuando paramos a calar la red en lo que ahora es la reserva, y pasaron tres ballenas. Dos de ellas se restregaron el lomo en el barco y todo tembló. Me quedé sin respiración», cuenta José María. El ‘Punta del Cabo’ es su nuevo socio, pero siempre lleva dentro los brincos de la vieja bañera porque «cada barco tiene su alma». «Con el mío hicieron siete más, pero no hay ninguno igual», afirma Méndez.
Alma compartida
Para el exjefe del Distrito Marítimo de Mazarrón, Federico López-Cerón, «el alma del barco es la del armador, que convive con la nave, la cuida, la mima y, llega un día en que tiene que sacrificarla para que salga algo nuevo». El experto recuerda que «los barcos de pesca se construyen en función del esfuerzo pesquero». Para estrenar un barco, tienes que destruir uno de similar manga, eslora y puntal con el fin de mantener el equilibrio entre la pesca y los recursos marinos. Las subvenciones europeas para renovar las flotas españolas generaron una gran cantidad de material de desguace.
Ha presenciado decenas de hundimientos y el dolor que vive el pescador. Un duelo como otro cualquiera. Esa caducidad que recuerda que todos, barcos y humanos, somos vivos provisionales, pero mientras nosotros seremos polvo, los pecios hundidos conservan un porte señorial imperecedero en su cielo submarino.
En Mazarrón, el último barco hundido fue el ‘Tres Caballeros’, del viejo pescador José ‘El Niño’, ya fallecido. «Lo hundió para retirarse», cuenta el patrón mayor, Manuel Sánchez. «Ves que se te va el medio con el que has dado de comer a los tuyos, y muchos no quieren ni verlo», cuenta. Él mismo hundió su ‘Antina II’ en los noventa por hacer prosperar a los ‘Kaena’, como conocen en Mazarrón a esta saga en la que hasta la abuela era pescadora y vendía sardinas por Bolnuevo con un canasto sobre la cabeza.
Otra suerte distinta fue la del ‘Kalima’. El farmacéutico murciano Pedro Román salvó al precioso buque del ahogamiento convirtiéndolo en velero de paseo. Cuando le llegó el ineludible final, el mecenas le colocó una placa que aún descansará en el abismo clavada al armazón fantasmal: «Los sueños de la razón producen pecios». Sólo los buzos pueden con suerte visitar el lugar donde mueren los barcos, como dijo Víctor Hugo, «allí donde se halla el umbral difícil de adivinar».
Fuente:laverdad.es